Su empresa había cerrado la
sucursal de la ciudad donde había vivido durante los últimos 20 años y le
habían ofrecido trasladarse a Zaragoza capital. Si lo quisiera rechazar, la
otra opción era el paro y buscar empleo. La idea del paro no era tan mala en su cabeza
como lo era en realidad. Afortunadamente era un hombre cabal, racional y prudente,
muy prudente; sopesando su edad (a los 55 años por muy buen empleado que fuera,
pocos sitios le querrían contratar), y su carácter más bien introvertido y huraño,
sabía de sobra que sería un mal candidato en cualquier selección de personal. Además él solo sabía hacer bien su trabajo, era un buen banquero.
La sola idea de trasladarse a
Zaragoza le ponía los pocos pelos que le quedaban de punta, era una ciudad muy
grande para él, acostumbrado a su pequeña ciudad y a sus rutinas, estaba seguro
de que quizá no se acostumbraría en los diez años que aún le quedaban para
jubilarse. No pensaba en la gente que dejaría, que quitando a su madre y a su
primo Luis, a poca más se reducía; tampoco pensaba en el trabajo, más carga de
trabajo le daba igual. Lo que realmente le quitaba el sueño era tener que
adaptarse a una ciudad desconocida. Dónde comprar el pan o el pescado, dónde
tomar el café por la mañana, cómo llegar hasta el trabajo. Eso era lo que le
mantenía las noches en vela.
Llevaba mirando pisos desde que
se lo dijeron, tres meses más tarde y después de un dineral invertido en ir
cada fin de semana a ver apartamentos e inmobiliarias, ya había encontrado el
ideal. Estaba cerca del trabajo, pequeño y soleado, perfecto para llevar una
vida tranquila y ordenada. El piso
estaba en una zona residencial nueva, muy tranquila y algo alejada del centro.
Solo había ido a Zaragoza una vez
con su madre y con su tía Paqui a ver el Pilar, parece ser que la Tata le habían hecho una promesa a la
Virgen hacía treinta años y le debían una visita, decía que quería ir antes de
morirse. Se las llevó a las dos de muy mala gana, pero ellas lo disfrutaron
tanto que a la vuelta en el autobús sabía que había hecho lo correcto
acompañándolas. De aquello ya había pasado tiempo y Zaragoza había crecido
enormemente. Aunque no quería mudarse, sabía que
alejarse un poco de su ciudad y de su madre no le vendría mal. Desde que había
muerto Silvia se había vuelto muy protectora, era de la antigua escuela y
pensaba que un hombre necesitaba a una mujer para poder sobrevivir. Quizá fuera
cierto, pero las constantes injerencias en su vida le quitaban el silencio y
el sosiego que necesitaba. Solo le pedía a la vida estar tranquilo para poder
seguir investigando en la figura de Napoleón y avanzar en sus estudios.
Pensaba que sería una buena
oportunidad ir a Zaragoza pese a todo, si se armara de valor, podría contactar
con los miembros de la Sociedad Napoleónica que vivían allí y conocer a alguno
de sus socios con los que mantenía una correspondencia fluida desde hacía años.
También había investigado sobre la Asociación de “Los Sitios” y quería conocer
más. Pero pensar en moverse por esa ciudad le daba dolor de estómago. La vida
burlona no le había dado más opciones.
“Ahab”. La primera vez que vio
ese nombre escrito fue en el ascensor de su casa. Era todo tan nuevo, que le
chocaba que alguien hubiera arañado el metal ya que era el comportamiento
propio de
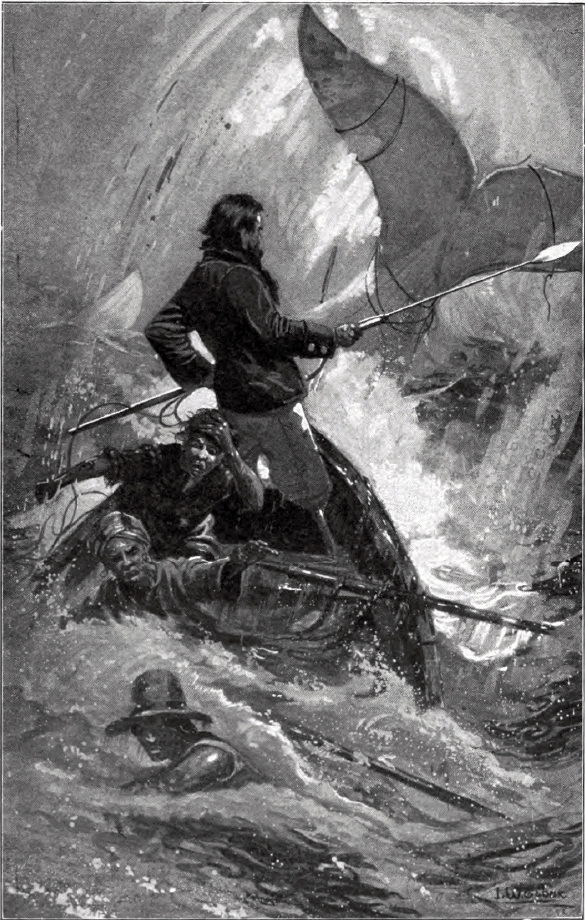 adolescentes y en el portal solo había adultos y niño pequeños que no
llegaban a esa altura.
adolescentes y en el portal solo había adultos y niño pequeños que no
llegaban a esa altura.¿Cuánto hacía que había leído esa novela? ¿Cuarenta años?. Moby Dick era un libro que le había obsesionado desde pequeño, relucía impoluto y sin leer en casa de su mejor amigo de la infancia, Andrés. Era de La editorial Planeta, de una colección de libros de los que con el tiempo se acabaría leyendo la mayoría. Era tan grande que en cierto modo se retó a sí mismo a leerlo cuando tuviera edad suficiente. Recordaba que al principio fue duro porque la ingente cantidad de detalles y datos hacían que la lectura fuera lenta. Pese a todo pronóstico lo terminó y le encantó. Soñar con esos mares, la valentía hasta la locura del Capitán, cada página hacía de Moby Dick un libro único. La batalla épica y obsesiva de aquel del que ahora veía su nombre garabateado en el ascensor, “Ahab”, le parecía que iba más allá de un odio humano. Admiraba tanto su valor que deseaba llegar algún día a ser un cuarto de valiente de lo que él era, pero sin esa terrible crueldad que le caracterizaba.
Las primeras semanas en Zaragoza fueron estresantes
aunque el trabajo era similar al de la vieja sucursal. Ir conociendo al
personal y los compañeros de trabajo fue relativamente sencillo porque la gente
era bastante sociable y amable, la acogida fue muy buena. Pero ir encontrando
sus rutinas y huecos, eso fue más complicado. No tenía sitios en los que se
encontrara absolutamente cómodo y como en casa y, aunque sabía que era una
cuestión de tiempo, la desazón por estar desubicado le tenía sin poder dormir
por las noches y con pocas energías para explorar la ciudad durante el día.
Pasaron los tres primeros meses y
poco a poco se iba haciendo con el barrio, no había muchas tiendas, pero eran suficientes
para abastecerse. Su horario de mañana le permitía dedicar las tardes a sus
estudios, y como su madre ya no iba todas las tardes a verle, descubrió que le
cundía bastante. Todas las tardes paraba en la cafetería que había al lado del
parque después de dar un pequeño paseo puntualmente a las ocho. La vida se iba
acoplando a un orden nuevo y sentía que algo se iba aquietando en su interior.
La segunda vez que vio el nombre
escrito fue una mañana que ya se había planteado como extraña desde primera hora, el
señor del perro a manchas no había
bajado a pasear y el de la frutería tenía cerrado. De seguir cerrado a
la vuelta no sabía dónde podía comprar el pan. Al girar hacia el parque vio en
grande escrito “Ahab” en un murete de hormigón de la piscina de verano. Desde
el primer día en el ascensor no lo había vuelto a ver. No podía evitar imaginar
quien sería el ilustre vándalo.
El día transcurrió sin más
incidentes, pero quizá por lo diferente del día o porque el frío se acercaba
sin haberse dado cuenta, cayó en la cuenta de que aún no había ido a conocer a
sus colegas de la Sociedad Napoleónica. La idea de tener que ir hasta allí no
le gustaba nada. Estaba mal reconocerlo, pero aún no había pisado el centro
desde que se mudo y quizá y en el fondo tenía muchas ganas. Desechó el
pensamiento rápido y volvió a su refugio de letras y ropa planchada en su hogar
eso que se le movía por dentro se tranquilizaba y adormecía en una quietud
agradable.
Dos semanas más tarde tuvo que ir
a una tienda de informática que había en el barrio Oliver, le angustiaba tanto
la idea que estuvo a punto de dejar que se le perdiera toda la información del
ordenador. Su compañero Mario le dijo que no había nada que temer, él vivía
allí y nunca le había pasado nada. “Además tío, mides más de un metro noventa,
con la cara tan seria que tienes y tu envergadura, no te va a toser ni Dios, tú
tranquilo”. Decidió ir andando después de mirar Google maps más de quince
veces. Llegó sin problemas y le atendieron de maravilla. A la vuelta, vio
escrito en pequeño en una marquesina ese nombre que parecía estar acompañándole
desde que había llegado a Zaragoza. La curiosidad había empezado a hacer mella
en él.
Desde ese momento se fueron
sucediendo lo que a todas luces ya no podía ser una coincidencia, “Ahab”
aparecía escrito en todo el trayecto que tenía que hacer al trabajo y en las
calles aledañas. Una tarde se decidió a investigar un poco más allá de su
barrio por una zona desconocida, no había nada, pero al cabo de los dos días
volvió porque descubrió una pastelería con unos dulces soberbios, y allí
estaba, “Ahab” arañando la corteza de un árbol y escrito en la pared de un
Alcampo. Lo que le había empezado a invadir era ira, ese era el nombre a lo que
le pasaba. Alguien le estaba tomando el pelo… el poco que le quedaba.
Las siguientes semanas se dedicó
a intentar verificar su hipótesis, alguien escribía por los sitios por donde él
pasaba al cabo de los dos días. Estaba tan seguro que incluso un día fue hasta el Paseo Independencia
y la calle Alfonso para comprobarlo. Y sé dio cuenta de que Zaragoza era una
ciudad bonita, no cabía duda. ¿Cómo habría dejado pasar tanto tiempo? Se tomó
un café en “La Bendita” y leyó un rato, sin olvidar claro, que a los dos días
volvería a pasar sobre sus pasos para comprobar que Ahab habría dejado su
nombre en algún sitio del camino.
Mientras tomaba el café recordó
que alguien del trabajo le había hablado de una empresa que hacía visitas
guiadas y pensó que no sería mala idea, cerca del Muro de la Parroquieta de la
Seo vio un grupo que llevaban pegatinas de esa empresa y debían de estar
terminando la visita porque aplaudían a una chica jovencita de boina negra que
sonreía complacida. Al llegar a casa miró en internet alguna de estas rutas y
se apuntó a una. No olvidaba que tenía que volver otra vez al centro para
confirmar su hipótesis pero aprovecharía el viaje. Alguien se reía de él e iba
a descubrirlo.
 Había reservado para el sábado
por la tarde la visita guiada, le contarían leyendas de Zaragoza, se fue con
bastante tiempo para ver si Ahab había dejado su nombre en alguna zona por la
que había pasado cuatro días antes. Así era, en una marquesina del tranvía.
¿Qué vecino le seguía y porqué se quería reír de él? La curiosidad le comía por
dentro, y estaba dispuesto a encontrar a su burlador. Pese a aquel desagradable
hallazgo en la marquesina, la visita estuvo fenomenal, disfrutó mucho de las
historias e incluso pudo lucir sus conocimientos sobre los Sitios cuando la
chica lo contó, todo el mundo le aplaudió y aunque le dio algo de vergüenza, no
pudo ocultar que le encantó.
Había reservado para el sábado
por la tarde la visita guiada, le contarían leyendas de Zaragoza, se fue con
bastante tiempo para ver si Ahab había dejado su nombre en alguna zona por la
que había pasado cuatro días antes. Así era, en una marquesina del tranvía.
¿Qué vecino le seguía y porqué se quería reír de él? La curiosidad le comía por
dentro, y estaba dispuesto a encontrar a su burlador. Pese a aquel desagradable
hallazgo en la marquesina, la visita estuvo fenomenal, disfrutó mucho de las
historias e incluso pudo lucir sus conocimientos sobre los Sitios cuando la
chica lo contó, todo el mundo le aplaudió y aunque le dio algo de vergüenza, no
pudo ocultar que le encantó.
De camino a casa, en el autobús,
se acordó de que aún no había quedado con los de la Sociedad Napoleónica y
pensó que quizá no estaría mal acudir a alguna reunión. De hecho había estado
dándole vueltas y después de tanto paseo buscando a Ahab, la ciudad ya no le
parecía ni tan grande ni tan desconocida. Decidido a dar el paso esa misma
noche mandó un correo a Manuel Aznárez, la persona con la que más
correspondencia había mantenido. Manuel le respondió inmediatamente y concertaron
una cita para el martes por la tarde. El domingo se levantó de muy buen humor,
hacía tiempo que tenía ganas de conocerlo en persona.
No se le iba de la cabeza Ahab,
pero poco a poco, al ir descubriendo la ciudad había logrado que Ahab no se
convirtiera en una especie de Moby Dick para él. La obsesión había ido remitiendo, y aunque la curiosidad estaba
ahí, la idea de conocer a Manuel y la visita del pasado sábado, o la pastelería
de Valdefierro, le habían ido dando una seguridad inusitada para su carácter.
Había logrado poco a poco salir de casa y los constantes paseos buscando ese
nombre le habían hecho ir conociendo las calles de su nuevo hogar.
Le iba dando vueltas a lo
familiar que le resultaba la letra con la que firmaba Ahab. Había llegado a
pensar que quizá fuera a fuerza de fijarse y verlo escrito. La única algo
distinta era la del ascensor que vio el primer día, pero el resto tenían una “A” mayúscula muy clásica y en general una bonita letra cursiva. ¿Sería algún cliente de la oficina? Era muy probable
que desvelar el misterio estuviera cada vez más cerca, era cuestión de fijarse
en las firmas y en los papeles. Podría incluso ser algún compañero. Era una
niñería, pero la curiosidad le picaba tanto que no lo dejaría en paz hasta que
no lo descubriera.
La charla con Manuel Aznárez fue
maravillosa y apasionante, le había invitado a una comida que harían todos los
miembros el sábado siguiente, pensó que tenía muchas cosas que aprender de
aquella gente, había varios doctores en historia y dos novelistas de bastante
fama. Cada vez se iba sintiendo mejor en esa ciudad, de hecho era sorprendente
lo mucho que había salido de casa dado su carácter. Estaba irreconocible. Un
nueva vida cerca de los 60, ¿Quién se lo iba a decir?
Nunca olvidaría la vuelta a casa
de aquella noche, sacó su libreta para repasar las notas que había tomado de la
conversación con Manuel Aznárez, embriagado aún de su sabiduría. Escrito con
rotulador verde, el mismo que le manchaba las manos leyó una “A” clásica y algo
pasada de moda, en una perfecta letra cursiva.
